Llegó el verano que para muchos significa lecturas por placer; aquí te compartimos Detrás de la puerta, un cuento de inspiración jamesiana y wellsiana.
Detrás de la puerta
Juana Camila se sentó en la cama, recargando su espalda en unos mullidos almohadones junto a la base. Solo traía puesta una holgada camisa de manga larga color violeta con delgadas rayas lilas que se halló en el closet de Isaías; del otro de la habitación, por un ventanal que daba al campo de golf y a las arboledas aledañas a la residencia las corrientes de aire se metían a la habitación trayendo consigo una fragancia de eucaliptos, mangos y pinos.
─La primera vez que vi la puerta fue en el muro al otro extremo del campo de golf… por allá ─dijo Isaías mientras veía el paisaje que le ofrecía el otro lado de la ventana.
El sol de esa tarde de sábado de febrero del año dos mil uno irradiaba sus últimos rayos y a Juana Camila la silueta de Isaías y el paisaje del otro lado de la ventana se le oscurecían gradualmente, conforme la tierra giraba sobre su eje. Isaías encendió una lámpara junto a la ventana.
—Tenía siete u ocho años cuando entonces —continuó Isaías—. Pero me lo creas o no, yo la vi y no solo eso, fui a ver qué había del otro lado. No soy el primero al que se le aparece.
—Debiste ser un niño muy guapo y soñador. Ya te imagino, con tu pelotota de colores, tu traje de marinerito y peinado con limón a la Benito Juárez —dijo Juana.
Isaías sonrió —indulgente—, y luego, como un actor en el pináculo de sus poderes regresó suavemente a la expresión corporal acorde al tono que buscaba darle a su confesión.
—Me acerqué a ver qué había al otro lado, con la sensación de que estaba transgrediendo, dirigiéndome a un lugar prohibido.
Isaías no era eso que se conoce como un contador de historias, pero los episodios de cuando encontró la puerta en el muro le causaron tanta impresión que era imposible no contárselos a su íntima.
Desde el volante, don Manuel escuchaba la conversación, sin opinar, solo eventualmente volteando a dirigirles una sonrisa de apoyo. Transitaban en una camioneta rojo cereza con asientos interiores de piel negra por la zona residencial aledaña al Bosque de los Colomos ese mediodía de marzo del dos mil uno. Los andamios, grúas y construcciones que veían desde las ventanillas les recordaban los edificios de la zona financiera de Ciudad de México, Londres y Nueva York.
—La primera vez que crucé la puerta, encontré un jardín donde me recibió una chica casi igual a ti, solo que un poco más joven, con una expresión de reconocimiento y un vestido floreado con cuello blanco tejido; para mí era bella, rezumaba limpieza, buena crianza, mucha inteligencia y era de una amabilidad como no he visto antes ni después. Finalmente yo era un niño rezagado por sus padres libertinos y ella era el símbolo del amor que según yo me hacía falta.
Mientras el vehículo avanzaba por la avenida Américas, Juana Camila no sabía si lo que le contaba Isaías era verdad o mentira, pero estaba disfrutando muchísimo el trayecto al casino al que se dirigían a comer paella, apostar en el póquer y ver el espectáculo del Loco Valdés.
—Me recibió como si fuera un pequeño rey. No sé qué tenía que me hacía sentir especial y alegre, me despertaba las ganas de abrazarla, de ir de la mano con ella a todos lados; muchas veces después de eso me he preguntado de su naturaleza, si era real o un sueño o qué, pero eso sí, me gustaba y la quería mucho, siempre la voy a querer.
Isaías revelaba los episodios de la historia del jardín al otro lado de la puerta de una manera dosificada, y como tratando de no darle importancia, pero esto hacía que Juana se sintiera más intrigada y un tanto escéptica, en última instancia ella venía de una familia que se jactaba de ser pragmática y realista.
Aunque, por otro lado, él no era el primero que veía la puerta. Hay testimonios, leyendas y documentos de otras muchas personas que constatan que Isaías no era el único al que una puerta se le aparecía en el muro más inesperado.
—Solo la he visto unas cuatro veces en la vida. Ella tenía amigos. No los que te puedes imaginar, sino unos muy especiales: un par de leopardos de una especie que no conocía: extremadamente suaves, armoniosos al andar, inteligentes, y que olían muy bien e irradiaban amor. Además podían hacerse invisibles a voluntad. Después de mis encuentros con la chica detrás de la puerta, cuando regresaba a mi casa, me preguntaba qué más habría en ese jardín.
Camila pensó por un segundo que Isaías le estaba jugando al loco, o que incluso quería tomarle el pelo. Este continuó su confesión, pero leyó en la cara de su interlocutora que no le creía.
—Después, cuando me hicieron ver que no es normal que a alguien se le aparezca una puerta que lo invite a pasar a un jardín, me abstuve primero de contarlo, y luego de acudir a esos encuentros, y esta dejó de aparecérseme, como resentida conmigo. Pero eso no hizo que yo dejara de pensar en el jardín, en mi amiga y en sus leopardos que, por un tiempo, de alguna forma, aunque invisibles, me acompañaron.
A Juana le extrañaba que su íntimo que se veía con buen juicio, sensato y realista le contara esas historias, pero en el fondo le divertía mucho. Hasta cierto punto, estas invenciones (¿realidades?) de Isaías ella las veía como accesorios o lujos que le daban cierto encanto a su personalidad.
—Luego la puerta y mi niñez desaparecieron. Y cuando la recordaba me parecía un sueño, pero yo sabía que no era así, en todo caso procuraba no hacerle caso a eso porque esa aparición no cabía en el mundo en el que yo comenzaba a crecer. Pero ciertamente, en secreto me la pasaba buscando en las chicas que conocía a la chica que me encontré cuando crucé la puerta. Hasta que tú me hallaste a mí.
—¿Cómo era esa puerta?
—A veces era verde y de madera, otras de acero y madera, otras de cristal y metal, o solo un cancel de arabescos soldados, pero tenía como particularidad que solía hallarla en los muros más inesperados, como una amable invitación a cruzarla.
Sin darse cuenta, quizá, buscó a Juana porque le encontró un perfume de la inolvidable chica que vivía al otro lado de esa puerta. Y Juana ataba esos cabos lenta pero eficientemente. Conjeturaba que él no la quería por lo que era en verdad, o por lo que estaba siendo, si se quiere; aunque por otro lado Isaías seguido inventaba ese tipo de dislates para despistar a sus semejantes y Juana ya no sabía qué de las medias verdades que le contaba eran una invención.
—Que la puerta dejara de encontrarme fue desgarrador. Salvo por leves rachas, la realidad cada año para mí se volvía más aburrida y predecible. Ya me resignaba a no disfrutar más la fragancia de los leopardos, y el de mi amiga, como sea que se llamara, cuando de pronto…
Este episodio se lo contó al interior de La Mansión ─una finca que sus familiares rentaban eventualmente a jugadores de golf y póquer─ la víspera del Día del Amor del año dos mil uno. Era un viernes por la noche. En un rincón cerca de la cava donde guardaban las cervezas, vinos y puros que tenía al fondo de la casa, en esa fresca habitación donde su padre había colocado un mural de Tamayo.
Juana llegaba a la conclusión nada concluyente de que su amigo padecía alucinaciones para inmediatamente autorrefutarse: ¿cómo era posible que él que en todo momento se conduce caballerosamente, es decir amorosamente, y que nunca ha sido brutal ni prepotente, ni chantajista conmigo al mismo tiempo contara estos disparates que son dignos de un loco de atar? ¿O en verdad existen esos milagros y yo no los puedo ver y estoy siendo maleducada e indigna de sus confidencias?
Entró don Manuel, en una mano una fresca botella de vino rosado de Baja California, y en la otra una charola con fragantes duraznos de temporada.
—¿Sabes qué es lo más curioso de todo, Juana? Que en una de las visitas que hice al jardín mi amiga me platicó de ti, me dijo que te conocería, cuándo y el momento, y cuando pasó quedé maravillado contigo porque me parecía que era un regalo que mi amiga me hacía.
Juana por su parte no recordaba exactamente los detalles espaciales, temporales y circunstanciales de cuándo se habían conocido, ¿había sido en un parque, en una fiesta, alguien se lo había presentado? Pero le alarmaba, desconcertaba y extrañaba que la supuesta amiga de él la conociera y pudiera profetizar sus encuentros. Y entonces ella volvía a entrar a ese dédalo de dudas y de conclusiones nada concluyentes respecto a Isaías.
Un mes después de esta convivencia, Isaías mandó a don Manuel que fuera en el Porsche negro descapotable a recoger a Juana y traerla con bien a La Mansión donde éste pasaba algunas temporadas por Jalisco, México.
Al encuentro con el chofer, Juana llegó fragante y fresca como un ramo de flores y un helado de vainilla. Y eso era un detalle que algunos de los vecinos de Camila no dejaban de notar y comentar con la malicia y el odio de los envidiosos.
El traslado en el deportivo de potente motor empezaría en el oriente de la ciudad y terminaría en el campo de golf aledaño a La Mansión. Pero en el trayecto, Camila preguntó con una vocecita que era fresca como el sonido de una fuente en medio de un tórrido día de mayo:
—Don Manuel, ¿a usted Isaías le ha contado una historia acerca de una chica que conoció cuando era niño?
El señor mayordomo —quien usaba un sutil perfume mezcla de menta, maracuyá y bergamota— sonrió afablemente y comenzó a hablar con una seguridad equivalente a su forma de conducir el vehículo.
(La leyenda decía que el padre de Isaías había traído a don Manuel de Londres y que este aprendió a hablar un español castizo.)
—De una chica, no. Pero de unos leopardos que eran amigables y fragantes, sí.
Juana Camila tragó saliva. O se habían puesto de acuerdo para desorientarla y fabricarle una realidad otra, o qué.
—De hecho, su fijación por estos comenzó repentinamente, cuando era niño, me insistía que lo llevara al zoológico de la ciudad en la que estuviéramos, pero yo me iría dando cuenta de que él quería cotejar los leopardos comunes con los leopardos que había visto en el jardín al otro lado de la puerta. ¿A usted le contó de una chica?
Juana notó que esta última pregunta el anciano caballero la había hecho con cierta sorpresa.
—Sí. ¿Pero qué le dijo de los leopardos?
—No es tanto lo que me dijo, sino lo que pasó. Una tarde de verano cuando él contaba con nueve años regresó muy entusiasmado de uno de sus paseos vespertinos en bicicleta por Hyde Park, dijo que se le había aparecido una puerta color verde cocodrilo en un muro, y que se metió y que adentro había una especie de leopardos tigrillos que eran muy cariñosos y que aparecían y desaparecían a su antojo. Por su puesto, yo tomé esta historia como el reflejo de una imaginación cultivada con caricaturas y cuentos fantásticos, pero al cabo, yo mismo vi a esos tigrillos. Y solo te puedo decir que son encantadores. Huelen muy bien.
Fue lo que dijo el anciano caballero durante el transcurso. Luego cerró su comentario con una sonrisa tan afable que Juana la recordaría por muchos años.
—En una ocasión escuché y sentí la vibración de un dulce ronroneo que me pareció simpático. Pensé “ah, un gato”, y sonreí. Luego continuó esa vibración benévola y percibí una fragancia que tuvo un efecto muy positivo en mí: me hacía sentir ingrávido y hacía parecer mis preocupaciones menos difíciles —confesó Isaías.

Juana y él hacían la ceremonia del té en uno de los jardines de La Mansión una radiante mañana de principios del verano del año dos mil uno.
—Luego supe que eran los gemelos leopardos. Independientes, suaves, fragantes y podían hacerse invisibles total o parcialmente (supongo que esa es su forma de cazar a las presas). No necesitaban hablar porque de otra manera más sutil se daban a entender. Me tocaban con la punta de su nariz rosada, o me lamían o mordisqueaban y yo sabía que era su forma de decirme que me querían, que no esperaban nada a cambio, ni comida, ni atención, nada. ¿Tú crees?
Juana soltó una risa nerviosa de desconcierto ante lo que le contaban. Trataba de entender si en todo ese historia de puertas inesperadas, jardines, aparecidas, por lo demás una sola aparecida, algo así como su hermana gemela menor, y leopardos había una oscura metáfora por descifrar o si era una especie de conjuro; pero no, todos en la casa de Isaías contaban ese episodio como si fuera una verdad, lo peor de todo es que si ella al mismo tiempo le contaba a sus amistades o familia esto, seguramente la tildarían de loca y la censurarían por andarse con esas amistades.
—Deberías ver cómo se vuelven invisibles a voluntad y la mirada traviesa que tienen. A veces primero desdibujan sus manchas, luego el cuerpo y finalmente las facciones; otras solo muestran una mueca feliz de su boca, y otras más yo solamente percibo su fragancia y veo flotar un corazoncillo rosa o una cabeza felina y sé que por ahí anda la puerta, mi amiga, o los leopardos en el jardín.
De esos encuentros que le agradaban tanto Juana decidió huir. (Es verdad que, como entonces solían decir, se amaban, y aunque también es cierto que Isaías compartía con ella todos los lujos de los que él gozaba, y aun cuando varias veces Isaías le hizo comprender que para él era preciosa —nadie más después de él le volvió a dedicar esa mirada de compresión tan elocuentes—, Juana Camila no soportaba un estado en el que la realidad fuera de una naturaleza esquiva).
Juana Camila vivió su ruptura con Isaías como un desgarramiento. Su familia y amigos se preguntaban qué había pasado si se les veía contentos y en cierta medida el chico era como si la misma Juana, que siempre había sido muy especial en cuanto a sus gustos, lo hubiera inventado para su satisfacción.
Lo que no les había contado ella es que, aunque le gustaban muchas cosas de él —su casa, su dinero, su trato, sus vehículos, sus piezas de arte, algunas excentricidades, su sinecura, su físico, su forma de vestir, su manera de acoplarse— lo del jardín al otro lado de la puerta la estaba trastornado. O seguía indagando hasta el fondo de esta y otras historias que, con Isaías nunca se sabía, o se quedaba en un lugar seguro donde soportaría la vida adulta con cierta estabilidad, paz y felicidad.
El último episodio de “la historia” de este par comenzó a fraguarse lentamente en el interior de Juana. Esta comenzó a faltar a las invitaciones. Isaías no sabía exactamente por qué, pero tampoco le preguntaba, tomaba más bien una postura fatalista, como si ya de antemano se esperara esto.
Hasta que uno de los primeros días del dos mil dos, Juana ya no acudió más, y rompió toda vía de comunicación con el buen Isaías. ¿Habrá llorado, se deprimió, andaría ya con alguien más, me extrañaría?, se preguntaba constantemente Camila al cabo de los siguientes años de esta separación. Y como pronto su familia la impulsó a viajar, cursar estudios, sostener nuevos noviazgos, trabajar, tener aventuras y hasta matrimoniarse, y como se mudó de país provisionalmente y al cabo concibió a unos mellizos de sexos opuestos que con sus travesuras, berrinches y necesidades la sacaron de la hiperconciencia de sí misma en la que estaba sumida, pronto la imagen de Isaías y su mundillo de rico excéntrico se le fue desdibujando hasta que diez años después, cuando regresó al punto de partida, una noche en que la luna comparecía como una sonrisa maligna o benigna —depende el cristal— flotando en el éter del firmamento percibió una fragancia hermosa, irresistible, hasta entonces desconocida para ella.
Los mellizos, al igual que su esposo y su abuela, se encontraban descansando plácidamente en la habitación del hotel (cómo había cambiado la ciudad en tan poco tiempo: era otra). Juana al contrario comenzó a padecer una melancolía, una inquietud y un súbito e inesperado antojo de chocolate.
Pidió a su madre, la anciana María Faustina, que cuidara un momento de los gemelos mientras ella salía a las inmediaciones a conseguir su antojo.
Eran las 9 p.m.
Afuera, la noche era un elegante manto oscuro —tal vez inspirado en Tamayo— constelado de lámparas, anuncios luminosos, joyas y personas transitando en la avenida cerca del centro comercial. El clima espiritual del mundo había entrado a la casa de un nuevo signo zodiacal, le parecía. Ahora las calles estaban sobrepobladas de autos, había más densidad de personas y el paisaje urbano imitaba al de las principales urbes capitalistas de Occidente.
En su búsqueda de una tableta de chocolate con almendras un fantasma de su pasado se materializó: en el rincón de una cafetería de las inmediaciones del centro comercial, un rostro con una sonrisa y unos ojos brillantes que la observaba. ¡Don Manuel aún vivía y se conservaba lúcido!
Juana Camila se acercó a él y éste le brindó esa sonrisa afable, de eterno apoyo, que para sorpresa de Juana, seguía pareciéndole sincera, tomando en cuenta que muchas personas y obras que había amado en su juventud primera al transcurrir el tiempo ahora le aburrían o se le aparecían con otro cariz.
—Juana, qué feliz coincidencia, los años solo la mejoran —saludó don Manuel con un toque de galantería bonachona.
—Don Manuel —dijo Juana sorprendida—. Qué hace por aquí. Cuánto tiempo sin verlo.
El venerable se levantó de su asiento extendió las manos, la abrazó paternalmente y Juana derramó unas eróticas lágrimas que, en efecto, afirmaban el parecer del viejo mayordomo: que para ellos Juana era y sería hasta el fin una persona preciosa.
—No volvimos a saber nada de usted, pero veo que le ha ido bien.
Juana sonrió melancólicamente, y el viejo mayordomo continuó:
—¿Mañana en la tarde nos acompañaría a un convivio?
El anciano don Manuel era alto, ahora tenía el cabello totalmente cano, lucía más rosado que en sus recuerdos y usaba un suave perfume pasado de moda que tenía notas de vainilla, melocotón, musgo de roble, cedro, pomelo y cuero. Juana Camila por su parte lucía mejor que cuando solía alegrarlos con sus visitas en La Mansión, consideraba el señor Manuel que los años la habían depositado algo muy dulce y femenino y le habían quitado cierta vaguedad e idiotez que en ella se manifestaba en una promesa de gordura que finalmente no se cumplió.
Fue por ella en un Camaro tinto (Camila se colocó unos lentes oscuros, una gorra y se puso un suéter holgado, en realidad le apenaba que la vieran que había ido a menos económicamente hablando).
Después hicieron el trayecto a La Mansión… ahí estaba la avenida de palmeras, buganvillas, piedrotas y viejísimos árboles eucaliptos, plátanos y sabinos que quizá habían crecido en la prehistoria de ese punto del globo, en México. Ahí también la enorme muralla que delimitaba los límites del campo de golf y la avenida.
De nuevo, como de visita a un mundo irreal, la puerta que daba al jardín que conducía al campo de Golf aledaño a La Mansión. Un convivio animaba la noche. Charla, destellos dorados, azules, rojos y plateados de joyas, rubíes, diamantes y piedras preciosas, juegos de azar, un piano, antorchas, fuentes cantarinas.
—Creo que todo esto es una mala idea don Manuel.
—Para nada, para nada, un encuentro como este no se da todos los días.
Llegaron a la habitación aledaña a la de las armaduras medievales.
De un rincón salió un niño disfrazado con un terno que le quedaba nadando —seguramente de unos de sus parientes—, el cabello castaño despeinado, unos zapatos bostonianos del siete que le daban un aire payaso. Llevaba además en la cabeza, a modo de corona, una tanga morada de encajes que se había encontrado por ahí, tirado en el convivio.
—Don Manuel, ¿quién es ella? —preguntó el chico en un tono de un asombro que sonó falso, con notas de insolencia y excesiva confianza, y luego acercándose a Juana Camila agregó. —¡Pero sí eres la hermana gemela de la que mi mamá me platicó antes de que muriera!
En un instante el chico le sonrió, se acercó y la abrazó en las piernas, como un gato mimoso. ¡Pobre niño!, le hace falta una mamá, concluyó Juana Camila, quien, luego de esa escena, declinaba a la invitación de ver de nuevo a Isaías.






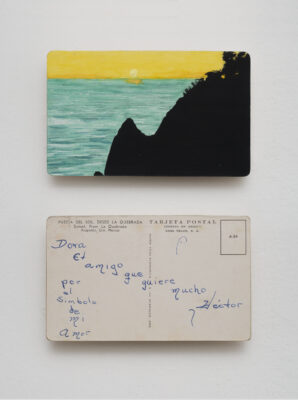














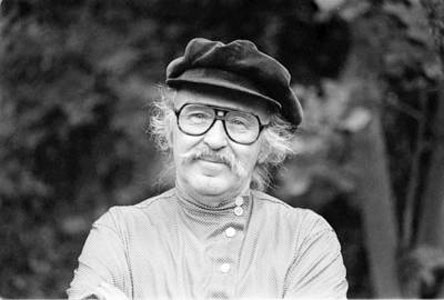
No siempre las separaciones son benéficas.